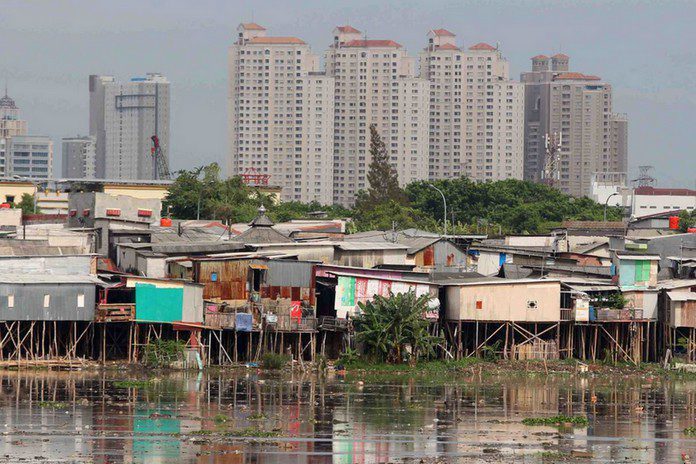Dotado de un gran carisma, una personalidad arrolladora y un atrevido discurso populista, el presidente 47 no deja espacios para posiciones tibias. Cero medias tintas; se le apoya incondicionalmente o se le opone con vehemencia. Se trata de una figura que polariza y esa polarización se refleja, más que en cualquier otro lugar, en las grandilocuentes medidas que se decretan a una velocidad de crucero en el fugaz contexto de la coyuntura. Como un imán, el decreto ejecutivo atrae a defensores y detractores quienes se enfrascan en un ensordecedor debate sobre el arancel de turno o el número de inmigrantes ilegales deportados perdiendo de vista lo más importante, las secuelas institucionales que se podrían derivar de estas medidas.
En efecto, rara vez se formula una pregunta del tipo: ¿Qué impacto tendrá en el mediano y largo plazo la forma y el fondo de este populismo reformador? La respuesta a esta interrogante es todo menos fácil pues implica una predicción futura, algo que por definición tendrá un componente especulativo. Ante este tipo de preguntas, un economista, parafraseando al antiguo vicepresidente de la Reserva Federal y profesor de la Universidad de Princeton Alan Blinder, puede hacer dos cosas: “responder apoyado en relaciones económicas que se admite tienen sus fallas; o contestar basado en la inexperta opinión de un tío”. El objetivo de este artículo es adelantar una respuesta fundamentada en la teoría económica, específicamente en dos de sus ramas: la nueva economía política y la economía institucional.
La nueva economía política se refiere a la aplicación de la metodología económica al estudio del comportamiento político. La economía institucional, por su parte, se enfoca en el estudio de las normas y reglas que establecen los incentivos bajo los cuales funciona una sociedad. Del campo de la economía política, tomaremos su enfoque sobre cómo se deciden las reformas; de la economía institucional, examinaremos la influencia que tienen las reglas de juego en las interacciones económicas, sociales y políticas. Ambas ramas de la economía coinciden en que la aprobación de reformas económicas debe darse en el marco de un proceso institucional con distintos actores que invita de forma natural al conflicto (Alesina et al, 2006).
Comencemos por explorar el mecanismo escogido por el 47 para la aprobación e implementación de sus reformas. Se trata de una combinación de anuncios pomposos y decretos ejecutivos que desdeñan las formas tradicionales de hacer política económica. Estas formas, según la nueva economía política, buscan, por un lado, estudiar el diseño y el contenido de la reforma desde un prisma técnico que prioriza lo económico y, por otro, someter y discutir la propuesta de reforma a un congreso en que convergen, además del Ejecutivo que la propone, otros actores políticos como los congresistas del gobierno y de la oposición, los grupos de interés a favor o en contra de las reformas y la opinión pública, representada por los medios de comunicación.
Este proceso, natural en cualquier democracia, no parece comulgar con la filosofía reformadora del 47. La forma es definitivamente distinta. En menos de tres meses, el 47 ha emitido unos 130 decretos ejecutivos según la Oficina Federal de Registro de los Estados Unidos (OFR), por mucho un récord nacional. Esto significa que, en solo un trimestre, el presidente Trump ha superado por mucho la cantidad de decretos emitidos durante el primer año completo (12 meses) en los gobiernos de Biden (77 en 2021), Trump (55 en 2017), Obama (40 en 2009), George W. Busch (54 en 2001), Clinton (57 en 1993), George H. Busch (31 en 1989) y Reagan (50 en 1981).
Cómo las reformas del 47 son decretadas, la discusión es más mediática que política y ocurre más en las redes sociales que en el Congreso. A falta de propuestas legales y de vistas públicas en el Congreso, aparecen con frecuencia las objeciones constitucionales. Esta realidad pone a prueba el entramado institucional de la justicia quedando como primera lección de la economía política que estamos en un mundo de más imposiciones y menos diálogo, algo que casi siempre acaba en políticas pobremente diseñadas con resultados magros.
Un segundo elemento inusual que se observa en los decretos del 47 es que en muchos casos se legisla con nombres y apellidos, es decir se apunta explícitamente a personas específicas en el contenido de la norma. Desde antiguos asesores del propio presidente hasta burócratas de la inteligencia o de la justicia federal norteamericana, pasando por empleados públicos que se considera convirtieron al gobierno en “un arma contra la oposición”, una gran cantidad de nombres engalanan los decretos. De esta manera, se podría inferir que se legisla más que con conocimiento de causa, con la creencia que se tiene en la cabeza; con alguna heurística de referencia dirían Kahneman y Tversky (1982).
En tercer lugar, algo que se repite en la ofensiva normativa del 47 es que las medidas que se decretan o se proponen buscan solucionar un problema en Estados Unidos que siempre “se origina fuera”. Es como si alguien, generalmente un indocumentado o un país no afín, trajese desde su casa a suelo norteamericano un problema que nunca existió. Así, a juzgar por el contenido de los decretos, la crisis de opioides norteamericana es un tema de la oferta china y las muertes por fentanilo son exclusivamente causadas por la negligencia de las autoridades fronterizas de México o Canadá. Bajo esta lógica simplista, el problema en el mercado de las drogas es siempre de oferta, como si no hubiera una demanda por el producto en cuestión.
Está documentado que factores como la creciente desigualdad y la frustración por la pérdida de “un futuro mejor” en amplios segmentos de la población, combinados con la aprobación por parte de la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos (FDA) de la venta legal de fármacos altamente adictivos, incrementaron no solo el número de adictos, sino también las muertes por sobredosis que más que eso, son muertes por desesperanza (Deaton y Case, 2021). En fin, la oferta que proviene de fuera y pasa por las fronteras de México o de Canadá otros es una reacción de mercado, una respuesta a una demanda insatisfecha; se trata de una consecuencia y no de la causa del problema.
Otros problemas como el crimen y la violencia, e ironías de la vida el robo de puestos de trabajo, se solucionan, según la nueva lógica, con pura política migratoria. Parecería que los mexicanos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron con un doble propósito: delinquir y trabajar. Solo así se puede explicar que sean los responsables del crimen y la violencia, pero también los culpables de la pérdida de empleos de los trabajadores estadounidenses. Es como si no hubiese una historia de ataques masivos, rara vez perpetrados por ilegales, contra victimas desconocidas en sitios públicos con armas compradas en algún supermercado. Prevalece una visión maniquea de los serios problemas que enfrenta el gran país del norte, combinada ahora con un entorno de diseño de política frágil condicionado por una explosiva mezcla de poder y dinero.
Ahora bien, ¿Qué puede derivarse de esta forma de hacer políticas públicas? ¿Se trata al final de tremendismos normativos para luego negociar, como dicen algunos? ¿En uno u otro caso, importa la diferencia? Si se piensa en estos temas dentro del marco de la economía institucional podemos inferir que, en cualquier caso, se están cambiando las reglas de juego, es decir, se están modificando las instituciones.
Las políticas se decretan sin un análisis técnico serio y, peor aún, sin ventilar su contenido en el esquema institucional correspondiente. Se discuten en base a historias y no a ciencia; se deciden unilateralmente y en base a sesgos cognitivos evidentes. Si no es así, no se pueden explicar las ordenes ejecutivas que sacan a la nación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o las que reniegan de todo lo acordado en París como si el cambio climático no existiera, creencia que se ratifica con la promoción animada de una nueva desregulación energética. Y en estos casos se trata de la arquitectura financiera internacional vigente y de sus más simbólicas instituciones.
Localmente, en Estados Unidos, las instituciones también están bajo ataque. Es probable que sean las grandes víctimas del particular estilo de reformar del 47 que, para muchos, “es un simple estilo para negociar”. El problema interno es que, sin importar el objetivo de este modo reformador, el debilitamiento institucional de su paso arrollador es evidente. Y con instituciones más débiles se hace más difícil mantener activos los chequeos y balances que necesita cualquier gobierno democrático. Históricamente, a nivel global, la pérdida de estos elementos atenuadores marca el inicio de la transición de la democracia a algo que se parece más a la autocracia.
Es más, si solo fuese una forma de negociar, sabemos por la teoría de juegos que, en materia de interacciones estratégicas, cada acción de un jugador traerá la reacción de otro y así sucesivamente, en un juego repetido, donde la estrategia de cooperar solo aguanta hasta que uno de los jugadores no coopere. Es decir, es cuestión de tiempo para que cada vez se negocie menos y se imponga más. Tengamos presente que aún con su ventaja estratégica inicial, el 47 está perdiendo de vista que el rival sabrá adaptarse a lo que se está haciendo e indefectiblemente se impondrá el mundo de las guerras comerciales, las rupturas e incumplimiento de acuerdos y contratos, el deterioro institucional y quien sabe si otras cosas mayores que no podemos vislumbrar.
Referencias:
- Alesina, A., Ardagna, S., & Trebbi, F. (2006). Who adjusts and when? The political economy of reforms. IMF staff papers, 53, 1-29.
- Alesina, A., & Tabellini, G. (2007). Bureaucrats or politicians? Part I: a single policy task. American Economic Review, 97(1), 169-179.
- Blinder, A. S. (1999). Central banking in theory and practice. Mit press.
- Tversky, A., Kahneman, D., & Slovic, P. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (pp. 3-20).
- Mayer, K. R. (2002). With the stroke of a pen: Executive orders and presidential power. Princeton University Press.
- Case, A., & Deaton, A. (2021). Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton University Press.
- Federal Register, the Daily Journal of the United States Government. Executive Orders. https://www.federalregister.gov